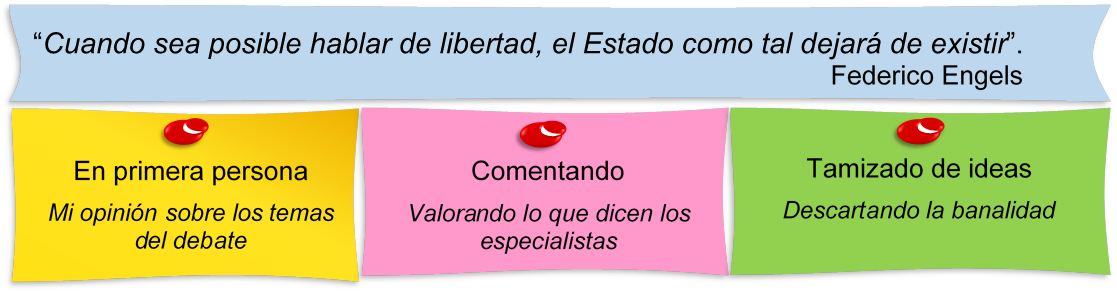El Dr. Humberto Pérez ha escrito dos textos reaccionando a los artículos que publiqué sobre las tiendas en divisas y la unificación monetaria y cambiaria en Cuba. Los dos textos de Humberto Pérez se publicaron por separado en El Estado como tal, el día 8 de marzo de 2020. (1)
Pareciera que las propuestas de ambos economistas son excluyentes una de otra. Y lo serían, solo si tomásemos en consideración que Humberto Pérez propone realizar una reunificación monetaria de inmediato. Pero en la realidad ambas propuestas no son excluyentes. El Gobierno y el Partido llevan años anunciando la reunificación monetaria, y cuando parece que la misma está a la vuelta de la esquina, siempre surgen inconvenientes, reanálisis de la situación, complejidades no previstas, etc., que han conducido a aplazamientos de la decisión y ahora estamos inmersos en la batalla por erradicar la pandemia contra el COVID-19.
Eso es comprensible. Lo menos comprensible y lo peor de todos estos años ha sido la parálisis provocada por la idea de que para qué vamos a hacer ajustes, cambios y desgastarnos en tomar decisiones intermedias y temporales, si lo que queda para la reunificación monetaria no es nada. Vaya, meses cuando más, no siendo necesario poner “parches de corta duración”. Y así llevamos más de un cuarto de siglo de dualidad monetaria y más de 10 años desde que se anunció que la unificación monetaria no podía esperar más. Y todo este tiempo sin combatir algunos aspectos negativos de la dualidad monetaria que pudieran ser enmendados (no todos pueden resolverse sin la añorada unificación), ni prepararnos exhaustivamente para el esperado “día cero”.
Mis propuestas van encaminadas al perfeccionamiento del sistema de ventas en las llamadas “tiendas de recaudación de divisas” (TRD), a una mayor satisfacción de la demanda real y existente en moneda libremente convertible MLC (que no se puede soslayar) y al incremento de la captación de divisas por el país, en un contexto de temporalidad, o de desconocimiento del momento de realizarse la unificación monetaria. No son propuestas de alcance más profundo en la economía; no se adentran en ese complejo tema del funcionamiento de la economía con una sola moneda, pero tampoco se sientan a esperar ese momento tan anunciado y que - como el horizonte - cuando parece que estás llegando a él, lo sigues viendo en la lejanía.
Estas propuestas para nada significan detener o dejar de analizar el momento de realizar la unificación monetaria, los pasos a dar para su implementación, etc. No se contraponen ambas propuestas, por cuanto ambas son para momentos muy diferentes, a menos – repetimos- que las propuestas de Humberto Pérez ya hubiesen sido aceptadas para ser aplicadas.
No obstante, aceptemos el reto de analizar las propuestas de Humberto Pérez, siendo estas mucho más abarcadoras, más radicales y complejas, y con unos resultados mucho más difíciles de predecir, tanto desde el punto de vista económico como político.
Primero situémonos en contexto. ¿Cuándo surgió la dualidad monetaria? ¿Con qué propósitos? ¿No podrían haberse obtenido los objetivos deseados con la única moneda existente en aquel momento (el peso cubano, CUP)?
Sin adentrarnos profundamente en la historia, recordemos que en 1993 el país se entraba en los peores momentos del llamado Período Especial, habían desaparecido el campo socialista y la Unión Soviética, arreciaban las medidas del bloqueo de EEUU hacia Cuba y el país se veía frente a una fuerte escasez de monedas libremente convertible. Mientras, cabía esperar que la emigración cubana en el exterior podría ser capaz de enviar ayuda monetaria hacia sus familias (como lo hacen muchos ciudadanos del tercer mundo, residentes en los países desarrollados) siempre y cuando esos recursos pudieran convertirse en productos y servicios en la cantidad y calidad requerida (importados la mayor parte de las veces), o que las derramas de recursos provenientes del recién surgido sector del turismo internacional pudieran canalizarse hacia un mercado más dinámico y separado del sector deficitario e inflacionario en moneda local.
Hay que recordar que el sistema cubano prioriza la atención al pueblo, su salud, educación, así como el mantenimiento de los ingresos de los trabajadores y los puestos de trabajo, aun muchos de ellos sin ser totalmente eficientes, para no someter al pueblo a medidas de choque, ni solucionar los problemas económicos a través del concepto de “sálvese quien pueda”. Esos aspectos positivos también traían consigo una alta inflación, o una masa monetaria excesiva, no respaldada por una producción mercantil.
De comercializarse los productos (importados mayormente, porque la producción nacional estaba muy deprimida por falta de materias primas y otros recursos) en un solo tipo de tiendas, en la misma moneda de los salarios del pueblo, entonces o los productos habrían desaparecido de inmediato tragados por esa enorme masa de moneda nacional sin respaldo, o hubiesen tenido que venderse a elevadísimos precios, buscando un equilibrio entre la oferta y la demanda, lo que hubiese podido interpretarse por la población como una verdadera medida de choque. Además, no quedaría claro el funcionamiento del mecanismo de rotación de las divisas, para reabastecer las tiendas con nuevos productos.
Y esa fue la apuesta, la creación de un mercado en divisas, que hasta ese momento solo existía para extranjeros, a sabiendas que, en las tiendas para nacionales, los extranjeros no podían satisfacer las necesidades de productos y servicios. Y para ese nuevo tipo de mercado, hacía falta autorizar la despenalización de la tenencia de divisas y la circulación de estas, surgiendo la dualidad monetaria. Se reconoció entonces al plantearse que las TRD, aun significando “un paso atrás”, permitirían captar una mayor cantidad de divisas para el país y la ganancia redistribuirla a favor de todo el pueblo.
La dualidad monetaria trajo muchos otros problemas, bien analizados por muchos economistas y tratados en todos estos años. Pero también pudiera decirse que fue una idea original, separando dos mercados en un mismo país, que funcionan en paralelo, mayormente sin chocar uno con el otro, conservando la población sus salarios en CUP, con un amplio uso de esta moneda en las compras de los productos normados, los servicios esenciales de agua, gas, teléfono, electricidad, transporte y algunos otros productos y servicios.
Se sabe que los salarios no alcanzaban (ni alcanzan ahora) para satisfacer gran cantidad de necesidades que solo pueden obtenerse en las TRD, pero menos aún alcanzaban en el Período Especial, cuando existía una sola moneda. Recordemos que las ventas de productos normados se mantienen a precios subsidiados y acorde a los salarios de la población, cuando las ventas en las TRD se realizan a precios bien elevados con relación al costo de adquisición, viéndose aquí otras formas distintas de operar un mercado u otro; aspecto difícil de diferenciar en presencia de un solo tipo de mercado y de moneda.
Si la medida solo hubiese quedado ahí, hubiese sido incompleta. Pero a la misma vez, o en años posteriores, comenzaron a darse otros pasos positivos, como:
- la estimulación para que los productores nacionales pudieran dirigir parte de su producción hacia ese mercado en divisas, significando una sustitución de importaciones, o como se diría que era “casi” una exportación, ya que por las ventas de esos productos se obtenían divisas traídas desde el extranjero o canjeadas en las casas de cabio (CADECA);
- el incremento de la producción nacional dirigida al mercado en CUP, con el respaldo de las divisas obtenidas de las ventas a las TRD, sucediendo como una canalización de recursos de un sector a otro;
- el surgimiento de la estimulación en pesos cubanos convertible (CUC) para una masa de trabajadores de sectores exportadores o sustituidores de importación (admitamos que insuficiente y en un por ciento que podría considerarse muy bajo dentro del total de la ganancia en divisas de muchas de esas empresas, pero que en alguna medida daba el derecho a acceder a productos importados, o mejorar el salario en CUP);
- el paulatino fortalecimiento del CUP contra el CUC, en los canjes en CADECA (se vino experimentando hasta los sucesos del 11/9/2001 en Nueva York), significando un incremento, poco a poco, de las probabilidades de poder utilizar el salario en CUP para acceder a productos importados;
- la posibilidad de las empresas a acceder a financiación bancaria en divisas, por ser capaces los bancos de captar de la población parte de las divisas traídas desde el exterior;
- la preparación de los cuadros empresariales en el funcionamiento de las empresas a partir de las necesidades del mercado y no por indicaciones y asignaciones ministeriales.
Pienso que ese hubiese sido el camino correcto, o sea no dejar la doble circulación monetaria por toda la eternidad, pero ir acercando la economía nacional hacia el sector de más dinamismo, de mejor medición de resultados en competencia con el mundo exterior, de seguir ampliando los salarios de los trabajadores a partir de las ganancias en CUC, de seguir estimulando la inversión extranjera en empresas mixtas, de poderle comprar a los campesinos, en divisas, los productos exportables como café, cacao, etc. e incrementar así la producción y los ingresos en divisas del país y otras medidas. Y así hasta poder lograr una reunificación monetaria paulatina, pero hacia la moneda más funcional y deseada por todos, con pasos medibles y aprobados gradualmente.
Pero desafortunadamente ese no fue el camino emprendido. Se fueron cortando las prerrogativas de las empresas y centralizándose la economía; el país concentró las divisas en manos del Banco Centra (BCC) y del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) y dejó a las empresas sin posibilidad de manejar sus ingresos en divisas, eternizándose el mecanismo de los “certificados de liquidez” o CL (control y asignación de la liquidez externa del país); el deficiente uso de las divisas captadas y la emisión de CUC sin respaldo conllevaron a la pérdida de la capacidad adquisitiva del CUC. Así, a los problemas propios de una dualidad monetaria, se sumaron otros existentes cuando solo teníamos una sola moneda.
Cabría preguntarse:
- ¿Ya no sigue siendo necesario tener tiendas en divisas y a través de ellas captar monedas convertibles provenientes de las ayudas familiares y otras fuentes externas?
- ¿Podremos ser capaces de captar estas divisas en la misma magnitud, si dejamos circulando una sola moneda y mantenemos un solo tipo de tiendas?
- ¿Si unificamos las monedas, al tipo de cambio que sea, no estaremos en el mismo punto de partida del año 1993, cuando fue necesario encontrar la alternativa que ahora deseamos descartar?
- ¿Qué diferencias significativas habría para la economía en su conjunto, entre la única moneda a obtener ahora y la que existía en 1993?
- ¿Seremos capaces de mantener en el tiempo la importación de productos, o sustituirlos por producción nacional, y satisfacer la demanda de productos de la población con un permanente reabastecimiento, a partir de las ganancias obtenidas?
Imagino que la falta de respuestas convincentes a muchas de estas preguntas, y otras, es lo que ha hecho a las autoridades retrasar y posponer la unificación tantas veces prometida.
Muchos economistas proponen realizar la reunificación monetaria por pasos, gradualmente, para no afectar mayormente a la población. Hay cosas que se pueden hacer con gradualidad, pero otras donde la vida no acepta gradualidad. Donde quiera que surjan diferencias de precios entre mercados, diferencias de tipos de cambio, posibilidades de arbitraje, especulación sin riesgos (o sea a partir de acceso a bienes a través de amigos, socios, poder de decisión), habrá una parte de la población que podrá enriquecerse no a partir de su esfuerzo y la competencia, sino gracias a esas prerrogativas y privilegios. La gradualidad muchas veces crea el caldo de cultivo a estas aberraciones económicas.
Humberto Pérez propone “orientar a todos los que tengan ahorros en CUC en cuentas bancarias y/o en sus domicilios que procedan a cambiarlos por CUP en los Bancos y las CADECAS a la tasa vigente de 1 CUC=24 CUP, dando un plazo de 2-3 meses y una fecha final para concluir dicho proceso”.
Mi observación principal respecto a esa propuesta es la siguiente: ¿se ha calculado qué cantidad de mercancía haría falta para satisfacer el enorme incremento de demanda que se produciría en la masa monetaria existente en CUP en el corto plazo?
La propuesta implicaría que a la masa existente hoy en CUP habría que sumarle la que se obtenga después del canje de los CUC en circulación a una tasa de 1 CUC = 24 CUP.
Más adelante se explica que, si por ejemplo “ … la tasa de cambio se reduce de 1×24 a 1×18 (en un 25%), esa entrada de divisas convertida a CUP resultaría de solo 50-60 mil millones anuales, o sea, unos 20 mil millones menos de circulante por esa vía en manos de la población. Y esta será la fuente financiera principal para dar respuesta a los aumentos salariales y de las pensiones arriba mencionados. El monto de esta reducción se trasladaría como aumentos salariales y de las pensiones, desde la minoría de la población privilegiada que hoy los disfruta, hacia la mayoría de la población cuyos ingresos legales no les alcanzan para vivir como está reconocido oficialmente”.
Primeramente, estos cálculos suponen que anualmente entran a Cuba unos 2,100 – 2,500 millones de USD por concepto de ayudas familiares y de otras fuentes externas, siendo el valor real desconocido, al no publicarse en ninguna estadística oficial. La cantidad exacta hasta puede ser difícil de calcular, por cuanto el Banco Central puede conocer el volumen de transferencias recibidas por la vía bancaria, por Western Union y por entidades que remiten fondos a través de sistemas de tarjetas, así como los importes que anualmente son canjeados en CADECA. También se pueden realizar determinados cálculos a partir de los volúmenes de ventas en las TRD, para hallar aproximadamente las cantidades que ingresan no por la vía oficial, sino a través de las llamadas “mulas”. No obstante, siempre sería un valor aproximado, ya que es de suponer que una parte de los fondos recibidos no por la vía oficial se atesora en poder de los beneficiarios, y que otra parte del consumo se dirige hacia el mercado de los cuentapropistas, los cuales en ocasiones encuentran formas de canjear las monedas nacionales obtenidas por los USD de las nuevas ayudas familiares, en una especie de mecanismo de compensación. Tampoco está claro si en esas cifras que muchos mencionan que Cuba recibe del exterior, están comprendidas las ayudas en forma de mercancías físicas.
Pero supongamos que esos 2,500 millones son reales y se utilizan totalmente en el mercado interno. No obstante, no se puede asegurar que toda esa cantidad se convierte en CADECA, y que, si se devalúa el tipo de cambio, digamos en un 25%, pagándose 18 CUP por 1 USD, se obtendrán 15 mil millones de pesos, que permitirán redistribuirlos a favor de la población. Si la mayor parte de los productos que se comercializan, fuesen vendidos en CUP y fuesen producidos por empresas cubanas, podría considerarse esa hipótesis. Pero mientras gran parte del consumo sea en las TRD, centros de recreación en divisas (estatales o privados) y lo que allí se venda mayormente sea de importación, cabe suponer que una parte considerable de las ayudas familiares se destinen a pagos en CUC, no canjeándose a CUP, en CADECA, las divisas recibidas. Otra parte de las remesas recibidas se encuentra en cuentas bancarias en divisas (USD o CUC), por lo que tampoco ofrece al Estado la posibilidad de obtener diferencias en CUP por variación de tipo de cambio. ¿Qué por ciento del total de las remesas extranjeras es canjeado en CADECA a CUP? Teniendo en cuenta lo descrito, cabe suponer que mucho menos que la mitad. Con los datos actuales a nuestra disposición, a priori no parece probable que solo con la modificación del tipo de cambio de CADECA se puedan aumentar los “…salarios y pensiones …en un solo año … en un 50%, sin aumentar la masa monetaria total en circulación y sin crear, por tanto, inflación”.
La captación de divisas ha sido tan primordial, que a veces hasta se han adoptado medidas no muy ortodoxas, desde un punto de vista económico. Me refiero a las tasas de interés para remunerar por el sistema bancario los depósitos de la población en moneda nacional.
Durante años, los bancos cubanos vienen pagando tasas de interés a la población, por los depósitos en CUP, que superan el 4 -8% anual. Lo esencial no es que esas tasas sean o no superiores a las tasas actuales en los mercados internacionales de países desarrollados. Tampoco lo es sin son tasas superiores o inferiores al índice de inflación, pudiendo las mismas estimular el ahorro, o el consumo. Es que normalmente las tasas del pasivo bancario son inferiores a las tasas de interés de las operaciones de activo, por la cual se realizan los préstamos, pudiendo los bancos obtener una utilidad por la diferencia de tasas. Lo interesante e ineficiente, desde el punto de vista económico, es que esas tasas que pagan los bancos a la población son superiores a las tasas que los bancos suelen cobrar cuando realizan préstamos en CUP al sistema empresarial (no me refiero a las tasas de los préstamos a la población), o cuando le realizan préstamos al Ministerio de Economía y Planificación (MEP) para monetizar los déficits del Presupuesto del Estado. O sea, la operativa principal de los bancos, suele realizarse con pérdidas, o con muy baja eficiencia, desde un punto de vista económico. Esto viene sucediendo así, porque año tras año, el sistema bancario viene captando por esta vía una parte importante de las divisas que se cambian por el sistema de CADECA, al recibir la población una remuneración por intereses muy superior en CUP, en comparación con la que pudiese recibir si los depósitos se hiciesen en USD o en CUC.
O sea, esa población con posibilidad de obtener divisas del exterior no solo puede tener un acceso superior a mercancías comercializadas en las tiendas en divisas, y que por sus altos precios puede ayudar a que el país capte divisas y a la vez redistribuya utilidades en bien de todos. Esa población también puede obtener rentas superiores, no provenientes del trabajo, pero en este caso ocasionando desajustes en el mecanismo de tasas de interés de los bancos nacionales. Sin embargo, la medida existe desde hace tiempo y nadie la revierte, probablemente porque la captación de divisas en CADECA es vista como algo preferente, siendo lo que ocurre con las tasas de interés un mal menor.
Ante una unificación monetaria, también hay que tener en cuenta cómo quedaría la situación con los depósitos bancarios. ¿Seguirán los bancos ofreciendo tasas muy superiores a los depósitos en CUP, en comparación con los depósitos en USD? ¿Seguirán siendo esas tasas del pasivo superiores a las tasas de los préstamos a las empresas? Si lo anterior no es así, y la población no encuentra atractivas las tasas de los depósitos en CUP y los cierra, ¿cómo influirá toda esa masa de recursos en CUP en la demanda de productos y en la presión sobre la inflación? Y sobre todo, ¿seguirán canjeándose USD y otras divisas a CUP, para después depositarse en el sistema bancario?
Por supuesto, estamos haciendo previsiones sin bases reales, pero de acuerdo con lo que se puede interpretar de discursos y planteamientos de dirigentes y/o economistas. Tampoco queda claro de dónde saldrían los recursos en divisas para enfrentar esa creciente demanda de productos, ni cómo sería la conformación de los precios en las tiendas. Aunque cuando todo se vendiese en CUP, ¿todas las tiendas tendrían los mismos precios asequibles para toda la población (y probablemente menor surtido de productos)?; o ¿seguirían existiendo también tiendas con precios bien elevados y con mejor surtido, para captar las divisas de las ayudas familiares externas? O sea, ¿los mismos mercados diferenciados de ahora, pero en una sola moneda? Adelanto la probable respuesta a esta última pregunta: habrá un solo tipo de tiendas, con iguales márgenes comerciales en todas y para que toda la población tenga acceso a ellas a partir de sus salarios. Idea muy justa y loable, ¿pero realista de mantener en el tiempo, con nuestra estructura productiva y permanente escasez de divisas convertibles?
No por gusto la unificación monetaria se atrasa y se atrasa, y siempre se encuentran obstáculos para su realización.
En todos los artículos que proponen la unificación monetaria siempre se encuentran propuestas sobre el tipo de cambio a utilizar para cambiar los CUC a CUP, y para el posterior cambio de USD a CUP, a partir de ese día cero. Que si 24, que si 15, que 10 o 5. No da igual, siendo importante ese tema, pero hasta cierto punto pienso que ese aspecto no es el principal, porque solo refleja la fotografía de unos días (el del día cero y un relativo corto espacio de tiempo posterior) y todos los cambios alrededor de esa medida, como los que tienen que ver con los precios, salarios, subsidios, mantenimiento de empresas en pérdidas, etc., etc., que tampoco son pocos. También muchos escriben sobre si la masa de CUC existente debe ser canjeada a 24:1, o si a la misma tasa que se fije para el día cero (si es más baja que la de CADECA). Pero muy pocos artículos se refieren a algo más importante aún. Y me refiero a la forma de fijar el tipo de cambio del USD contra el CUP en los días, meses, años posteriores.
En los países socialistas de Europa del Este, y en Cuba, ese tipo de cambio siempre fue establecido por el Estado de manera fija, quedando inamovible por largo tiempo. Pero recordemos que el dinero es una mercancía más, con un valor relativo y fluctuante en cada momento. Puede que calculemos un tipo de cambio adecuado para el día cero, pero después la masa monetaria en CUP tendrá su propia dinámica, en dependencia de salarios, inversiones, subsidios, gastos del Estado (por ejemplo, el reciente incremento de los salarios en el sector presupuestado), respaldo a eventos extraordinarios, como huracanes y epidemias, etc. Y los ingresos netos en divisas también se moverán en una u otra dirección, en dependencia de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios, inversión externa, flujo de remesas, créditos recibidos y amortizaciones de deudas, etc. En una economía de mercado, el equilibrio entre esas dos masas monetarias se refleja en el tipo de cambio de la moneda nacional, bien sea fluctuante y hallado por el mercado por la ley de oferta y demanda, o controlado por el Estado, pero con modificaciones periódicas, de manera que el tipo de cambio no se aleje demasiado de la realidad. Cuando el control del Estado es excesivo y la tasa de cambio queda inamovible por largo tiempo, suele surgir un tipo de cambio de mercado negro, que cada vez puede que se aleje más y más del oficial. Ejemplos existen en la región y las consecuencias pueden ser peores que la existencia de una dualidad monetaria con dos mercados de tiendas diferentes.
El tema del tipo de cambio siempre ha sido un tema complejo en las economías no desarrolladas, donde muchas veces es necesario establecer medidas de control de cambio. Algunos países han establecido la circulación solo de una moneda extranjera (Panamá, Ecuador, Argentina durante varios años, por ejemplo). Otros han decidido que poner a circular una moneda extranjera hace controlar la inflación y trae otros beneficios, pero a su vez se pierde autonomía para establecer una política monetaria y financiera propia, que responda a la situación específica de su país en cada momento dado.
En Cuba, durante muchos años se ha optado por algo diferente y excepcional: dos monedas y dos mercados diferenciados. Podemos unificarlos y es más que seguro que circularía no una moneda extranjera, sino una nacional propia, pero poco se discute y analiza sobre el tipo de cambio del CUP a partir de ese momento. Solo agrego que en todos los países socialistas de Europa, mucho más desarrollados que Cuba, tuvieron que mantener tiendas especiales para visitantes extranjeros, donde estos pudieran satisfacer sus necesidades de productos, no siempre encontrados en la red de tiendas para nacionales, aun sin existir libretas de racionamiento.
En este aspecto, como en muchos otros, pudieran estudiarse más profundamente las experiencias de China y Vietnam, después de sus reformas económicas.
Ahora bien, el tema monetario no es el más importante, ni el único que decide si la reunificación monetaria será exitosa o no. Mucho podemos discutir sobre el tipo de cambio a adoptar, gradualidad de las medidas a establecer, etc, pero estaríamos olvidando que los aspectos financieros no son los determinantes para que el engranaje económico funcione debidamente.
Menciona Humberto Pérez que no hay que esperar a que exista producción y condiciones económicas favorables para adoptar medidas, de lo contrario nunca se tomarían. Advierte que, al contrario, hay que tomar medidas para alcanzar ese incremento de la producción. Y estoy totalmente de acuerdo con él, como mismo se ha escrito en otros artículos sobre la necesidad de modificar los salarios (más bien, las formas y métodos de su aprobación), sin esperar a que aumente la producción.
Otra concepción manejada en el artículo de Humberto Pérez tiene que ver con la redistribución de las ganancias entre empresas que se benefician por el nuevo tipo de cambio (exportadoras) y las empresas que se perjudican (importadoras) – “…el Estado puede centralizadamente compensar la pérdida de unas con la ganancia de otras y subsidiar temporalmente a las primeras sin que los efectos de los aumentos de precios se reflejen necesariamente en los precios minoristas a los que la población debe comprar”.
Lo anterior supone que una empresa a la cual se le incrementen los costos de producción, al multiplicarse el valor de las materias primas e insumos adquiridos en divisas por un tipo de cambio superior a 1, no puede modificar los precios de ventas de sus productos finales. Lógicamente, esa empresa tendría pérdidas, pero las mismas serían asumidas por las ganancias de las empresas exportadoras. Por supuesto que así la inflación no es inevitable, ¿pero es real?
Reconocemos que uno de los problemas de la dualidad monetaria es que no permite reconocer los valores reales de los costos de la producción y de la ganancia. Además, de, que para estimular las exportaciones de algunos sectores, actualmente es necesario pagar más cantidad de pesos por cada dólar de exportación, generando gastos del Presupuesto para estas partidas. Si ante una unificación monetaria, seguimos “compensando”, maquillando las realidades y desvirtuando el normal funcionamiento de las empresas, nunca veremos los resultados reales y favorables de la medida.
De lo que se trata no es de si debemos realizar la unificación monetaria cuando existan condiciones favorables (nunca serán las perfectas) o antes, sino de los muchos pasos que hay que realizar antes, para esperar que la reunificación pueda funcionar y no volvamos a la misma situación del año 1993. Pudiéramos agregar muchas más propuestas, pero antes del día cero al menos debiéramos buscar soluciones a los problemas planteados en el artículo de Juan Triana del pasado 9 de marzo, aparecido en “On Cuba” bajo el título “Bienvenido Sr. Día Cero. ¿Vendrán milagros con la unificación monetaria en Cuba?” (2)
Comparto las ideas de Pedro Monreal, de que la unificación monetaria tendría sentido si “los actores económicos (son) capaces de ofrecer respuestas de oferta a partir de las señales de precios”, como “…”buey” que debe ir delante de la carreta de la devaluación”, así como que “la devaluación pudiera ser positiva si contribuyese a establecer un sistema económico en el que los precios reflejen las condiciones de producción y en el que las unidades productivas pueden responder a las señales de precios, aumentado la oferta cuando existe demanda, y viceversa”. (3)
Como decía en otro artículo, una unificación monetaria mal concebida y peor realizada, pudiera resumirse en la clásica frase de “el remedio fue peor que la enfermedad”.
Notas
1 HUMBERTO PÉREZ. “Comentando los artículos de Omar Everleny Pérez sobre las tiendas en divisas y la unificación monetaria y cambiaria en Cuba”. Blog El Estado como tal, 8 de marzo de 2020 https://elestadocomotal.com/2020/03/08/3890/
2 Juan Triana. Bienvenido Sr. Día Cero. “¿Vendrán milagros con la unificación monetaria en Cuba?”, On Cuba, 9 de marzo de 2020 https://oncubanews.com/opinion/columnas/contrapesos/bienvenido-sr-dia-cero-vendran-milagros-con-la-unificacion-monetaria-en-cuba/
3 Ver, “Joaquín Benavides, Julio Carranza y Pedro Monreal: observaciones estimuladas por los comentarios de Humberto Pérez a los artículos de Omar Everleny Perez acerca de la devaluación y los precios en Cuba”, Blog El Estado como tal, 9 de marzo de 2020 https://elestadocomotal.com/2020/03/09/joaquin-benavides-julio-carranza-y-pedro-monreal-observaciones-estimuladas-por-los-comentarios-de-humberto-perez-a-los-articulos-de-omar-everleny-perez-acerca-de-la-devaluacion-y-los-precios-en-cuba/
Categories: Invitados