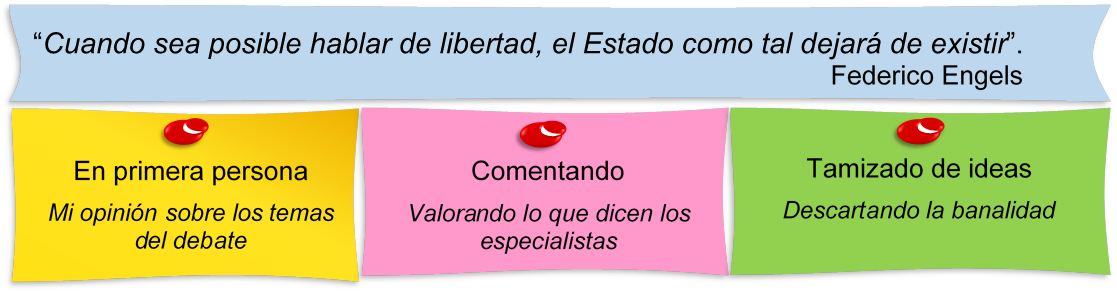Estimado Humberto,
De nuevo muchas gracias por tus precisiones.
Has abarcado diversos asuntos. Varios de ellos los abordaré en otro texto, pero ahora deseo en enfocarme en el tema que es más importante entre los que has apuntado.
Este es el relativo a que tu propuesta consiste en la utilización de la revaluación del CUP (la tasa de CADECA pasaría de 1:24 a 1:15) como mecanismo para redistribuir valor mediante un incremento de salarios y pensiones que no sería inflacionario gracias a que se estaría aprovechando la revaluación para reemplazar una parte de la emisión monetaria en CUP que es originada en la zona USD por la emisión monetaria relativa a los incrementos de salarios y pensiones.
Es decir, se seleccionaría el incremento de salarios y pensiones como mecanismo de redistribución de los 38 mil millones de CUP que has estimado como monto de la emisión monetaria de CUP inyectada en el presente desde el área de las divisas y del CUC que “sobraría” cuando se revaluase el CUP. “Saldría” de la base monetaria esa inyección desde la zona USD y “entraría” una masa monetaria equivalente en salarios y pensiones incrementadas.
No sería una nueva emisión monetaria inflacionaria porque no se habría modificado ni la base monetaria total ni el valor de los bienes que sirven como contrapartida material porque administrativamente se impediría que bajasen los precios. Se supone que con una revaluación del CUP, al pasar de una tasa de cambio 1:24 a una nueva tasa de 1:15, deberían reducirse los precios de los productos de consumo cuyos precios en CUP están “anclados” en divisas, pero se decidiría administrativamente que los precios se mantendrían igual que antes, es decir, que ahora tendrían un sobreprecio.
Ese monto se distribuiría entonces en forma de mayores salarios y pensiones, en vez de distribuirlos en forma de beneficios al consumidor general por la vía de los menores precios que cabría esperar cuando el peso de revalorice,
Estamos de acuerdo en que la distribución vía salarios y pensiones es socialmente más equitativa que una reducción generalizada de precios y que por tanto la primera contribuye a abordar positivamente el problema de la desigualdad.
Has planteado una serie de argumentos en relación con las ventajas políticas adicionales de la opción de salarios y pensiones. Todos son argumentos válidos, aunque pienso que cabría una discusión acerca del apoyo político de un grupo no pequeño de la población que pudiera sentir poca identificación con la política que se les impondría de tener que seguir pagando altos precios a pesar del supuesto fortalecimiento de la moneda nacional. Pero ese plano político de análisis requiere de más factores y no es el tema que discutimos ahora. Es decir, aceptemos el supuesto de que la opción pudiese contar con apoyo político sustantivo.
Existen, sin embargo, tres problemas:
- El encarecimiento del CUP frente al USD, en un contexto de invariabilidad de los precios en CUP (se mantendrían los precios de consumo en los mercados que hoy “anclan” sus precios en CUC), significaría que los ciudadanos cubanos que hoy dependen de las remesas (me concentro ahora en ese grupo) tendrían que recibir un 37,5% más de USD para poder asegurar el nivel de consumo que tenían anteriormente. Es decir, sus familiares hipotéticamente tendrían que incrementar –de golpe- casi en un 40% el valor de las remesas. Por ahí veo un problema. No creo que sea realista asumir un “salto” anual de remesas a ese nivel. La función de las remesas puede ser analizada desde diferentes perspectivas. A veces parece predominar la visión de que es principalmente una fuente de “recaudación” fiscal y aunque sin dudas cumple esa función, lo más importante es su función de aseguramiento del consumo. Es decir, es el equivalente de haber traspasado la responsabilidad hacia el “exterior” -vía relaciones familiares- de asegurar el ingreso necesario para una parte del consumo nacional. Eso tiene dimensiones económicas, sociales y políticas. Pudiera surgir inconformidad en personas a las que se les hubiese afectado el nivel de consumo. Tomemos nota que muchas de esas personas sobreviven gracias a las remesas que reciben.
- Como he expresado anteriormente, la interferencia con el mecanismo de precios, más allá de ciertos límites, pudiera ser incompatible con una gestión económica efectiva y eficiente. Si la cerveza que pudiera valer 15 CUP (1 USD) se decide administrativamente seguirla vendiendo a 24 CUP (1,60 USD), pero por otra parte con 1 USD pudieran comprarse (aproximadamente) 15 CUP en una casa de cambio, la “señal” del mercado sería que no es racional gastarse el equivalente en CUP de 1,60 USD en una tienda cubana cuando puede usarse el USD en otro lugar (en el exterior) donde tendría mayor poder de compra. Se estaría creando un incentivo para la importación por cuenta propia. Naturalmente, existiría el impulso de imponer medidas administrativas para evitar algo como eso que, en el fondo, habría sido el resultado de otra medida administrativa anterior que habría distorsionado las condiciones en las que se supone que deba funcionar un mercado, regulado y todo lo que se quiera, pero que no dejaría de ser un mercado. La interferencia inicial con los precios (impedir que reflejen las condiciones de la tasa de cambio) introduce una distorsión económica. La noción de segmentar mercados y de decidir administrativamente precios no ha funcionado bien. El “nudo gordiano” que representa la actual tasa de cambio oficial de 1 USD = 1 CUP es una muestra de lo que ocurre cuando se ignora el funcionamiento de los mercados. La tasa de cambio es un precio relativo que no puede decidirse de espaldas al mercado. No se trata de un problema de mercados “libres”. No he propuesto eso, pero el dato de la realidad que debe tenerse en cuenta es que Cuba se relaciona con el resto del mundo en condiciones de disparidad de muchos factores (costos de producción, productividad, balanza de pagos, etc.) y esas diferencias se manifiestan en forma de distintos precios relativos, siendo el más importante de ellos la tasa de tasa de cambio. Esto pudiera ser ignorado, pero habría que tomar nota de que implica un riesgo. Es muy probable que esa interferencia -cuando sobrepasa determinada medida- va a “pasar la cuenta” en alguna otra parte del sistema económico.
- La noción de que un incremento de salarios financiado mediante este mecanismo causaría un incremento en la productividad y en la producción de las empresas estatales, debido al estímulo derivado de mayores salarios, es una hipótesis problemática. Las razones por las cuales hay limitaciones de producción y de productividad en Cuba están determinadas por muchos más factores y no queda claro de manera anticipada que el incremento de salarios pueda resolver los problemas de producción y de productividad. En esencia, en el modelo económico actual de Cuba –altamente descapitalizado y altamente centralizado- el límite productivo (nivel de producción y productividad, los dos) lo define principalmente el stock de capital fijo del que se dispone (que es relativamente bajo) y el grado de utilización de ese capital fijo tiende a reducirse en condiciones de carencia de insumos productivos. En el caso de Cuba, existe una seria dificultad con los insumos productivos (especialmente, pero no únicamente los importados) y precisamente por esa combinación de poco capital fijo y carencia de insumos es que “sobra” fuerza de trabajo en el sector empresarial estatal, a pesar de que se ha “removido” una parte de esta. Es una economía con restricciones por el lado de la oferta y en la que los parámetros de utilización de los recursos se deciden en el lado de la oferta. En condiciones de fijación administrativa de precios y de salarios, en un escenario como el descrito, el consumo de los trabajadores tiende a funcionar como la variable de ajuste, a nivel macro, entre oferta agregada y demanda agregada. ¿Son bajos los salarios solamente porque la moderada productividad no permite un crecimiento no inflacionario de salarios, o son bajos los salarios porque son una variable de ajuste de la cual no puede prescindir un sistema que opera normalmente con restricciones por el lado de la oferta?
Ese último punto es importante porque pudiera entonces suceder que, aceptando el efecto positivo que de manera concreta tendría en la vida de los trabajadores y sus familias el mecanismo sugerido para incrementar salarios, el mecanismo pudiera estar relativamente desconectado del proceso que esencialmente mantiene los salarios bajos en Cuba.
Expresado en otros términos, el “alivio” vendría de una “externalidad” (una especie de impuesto indirecto sobre las remesas) que no tendría posibilidades de ser “internalizada” en el proceso que esencialmente determina el nivel agregado de salarios en Cuba: la necesidad de limitar la demanda agregada debido a las restricciones del lado de la oferta.
Obviamente no tengo respuestas definitivas, pero es el tipo de problemas que creo que deberían ser abordados.
Un abrazo,
Pedro
Categories: En primera persona