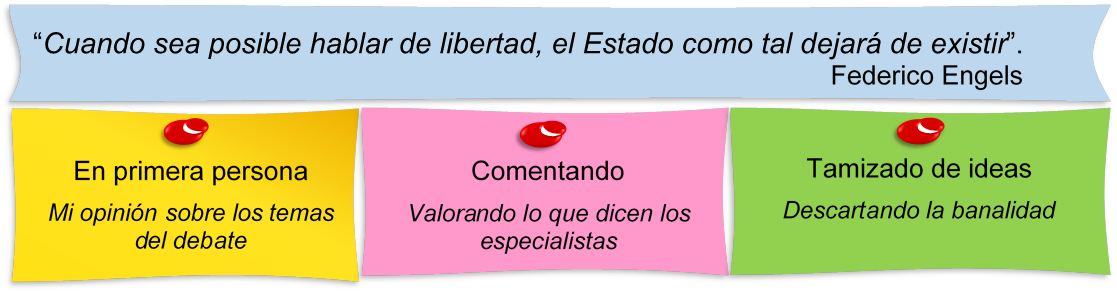La discusión actual acerca de los precios de los alimentos en Cuba tiende a concentrarse en los vaivenes de la oferta y la demanda. Esa es, sin dudas, una dimensión muy importante para explicar procesos en el corto plazo, pero es menos adecuada para evaluar las tendencias de mediano y de largo plazo de la alimentación en Cuba.
La capacidad de poder ofertar alimentos producidos nacionalmente con precios relativos inferiores a los actuales –en relación con los ingresos y respecto a los precios de los alimentos importados- es un componente central del bienestar de los cubanos. El por ciento del ingreso familiar que se dedica hoy a la alimentación –estimado alrededor del 60%- debe bajar drásticamente. Si no se alcanzase una reducción, difícilmente pudiera hablarse de desarrollo con prosperidad en Cuba.
En ese resultado –reducción de precios relativos- intervienen varios factores, pero el decisivo es la productividad del trabajo. Como se conoce, en la productividad intervienen a la vez diversos factores, siendo la inversión un elemento clave.
La inversión en general, no solamente en el agro, representa una prioridad de la actual política económica de Cuba. Sin embargo, frente a la imposibilidad de elevar rápidamente la tasa de inversión total (tendría que duplicarse el nivel actual), se insiste en utilizar dos mecanismos: incrementar la captación de inversión extranjera directa y perfeccionar el proceso inversionista (p.ej. mejores estudios de factibilidad y mayor control en la ejecución del plan de inversiones).
En el caso del agro, el presidente cubano se refirió recientemente a la necesidad de invertir más en el sector agroalimentario y de aumentar el área cultivable bajo riego. (1)
Se conoce ampliamente que el agro cubano ha experimentado un proceso de descapitalización muy agudo en años recientes. Por citar solamente un indicador: en 1998, cuando se realizó el registro de tractores y cosechadoras autopropulsadas, existían 105 mil tractores y cosechadoras autopropulsadas, pero en 2017 solamente estaban registrados 63 433 equipos. (2)
Esa relativa descapitalización del agro es parte de la explicación de la muy baja productividad de los trabajadores empleados en el sector. El agro es el mayor empleador del país con 783600 trabajadores, lo que equivale al 17.4% del empleo nacional. Sin embargo, el agro solamente genera el 3,7% del PIB nacional. (3)
A modo de comparación, la industria, con menos del 8% del empleo, genera casi el 12% del PIB.
Lo anterior significa que el punto de partida sobre el cual debe planificarse la inversión en el agro cubano se caracteriza por un bajo nivel de productividad promedio de los trabajadores, tierras ociosas y baja dotación de capital. En ese sentido, queda claro que el sector se caracteriza por presentar “hambre de inversiones”.
La cuestión consistiría entonces no solamente en tratar de identificar cuánta inversión adicional puede movilizarse. Tampoco debe limitarse la atención a tratar de mejorar la eficiencia del proceso inversionista en sí mismo. Además de todo lo anterior, deberían hacerse dos preguntas que no se escuchan actualmente.
La primera pregunta sería: ¿Tiene Cuba un patrón de inversión adecuado en el agro en comparación con otros sectores de la economía?
La segunda pregunta sería: ¿Cuán eficiente es la inversión en el agro cubano, en términos de su aporte en valor de producto por cada peso invertido?
Una “orientación” relativamente favorable de la inversión en el agro
La primera cuestión se refiere a poder identificar si el país cuenta con una “orientación” favorable de la inversión en el agro, evaluada en términos comparados con otros sectores.
El indicador que se utiliza para ello es el coeficiente que resulta de dividir el porciento que representa la inversión del agro en la inversión total entre el porciento que representa el valor del agro en el PIB total.
Aunque pudiera sorprender a muchos, Cuba presenta un registro muy bueno en ese indicador ya que de manera consistente se le ha dedicado un porciento de la inversión total a la agricultura que es mayor que el porciento que representa la agricultura en el PIB. (4)
El gráfico ayuda a entender que el incremento de la inversión en el agro (columnas naranjas) ha sido oscilante, con una tendencia al crecimiento (línea roja discontinua). Esa tendencia ha tenido como trasfondo de una buena “orientación” de la inversión en el agro (superficie en color azul), la cual supera por amplio margen el nivel de 100% (línea amarilla) que indicaría una simetría entre el porciento de la inversión en el agro respecto a la inversión total y el peso porcentual del agro respecto al PIB.
Lo que muestra el gráfico, en resumen, es que en la agricultura cubana se invierte proporcionalmente más de lo que justificaría el aporte del sector al PIB total.
Conviene anotar, sin embargo, que lo anterior no significa que el patrón de inversión sectorial de Cuba sea racional. Como he indicado en otras ocasiones, el hecho de que se concentre la tercera parte de la inversión total del país en el sector de “servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler” representa una desproporción que considero que necesita ser corregida. (5)
La baja eficiencia de la inversión en el agro cubano
La respuesta a la segunda pregunta - ¿Cuán eficiente es la inversión en el agro cubano, en términos de su aporte en valor? - es muy importante porque ayudaría a identificar la principal área de “reservas” de eficiencia que pudiera existir en un sector clave de la economía cubana como es la agricultura.
Es el tipo de respuesta que se refiere a lo que ocurre con la inversión una vez que esta se ejecuta, es decir, con posterioridad a la terminación del proceso inversionista. Es el plano en el que la inversión debe cumplir su función esencial: aumentar la capacidad de oferta e incrementar la productividad.
Supongamos que se lograse captar inversión extranjera y que se hiciera más eficiente el proceso inversionista (entrega a tiempo de la obra y/o equipamiento, con la calidad y con el costo planificado), pero que esa inversión –cuando empiece a funcionar- resultase en procesos productivos en los que al final se necesitarían un número relativamente alto de pesos de inversión para poder producir cada peso adicional de valor en la agricultura.
Si eso ocurriese, se estaría en presencia de un patrón de ineficiencia de la inversión.
La implicación que tendría algo así para la planificación de la inversión en el agro es que entonces habría que priorizar el análisis del proceso productivo y no enfocarse tanto en el proceso inversionista y este es un punto crucial sobre el que volveré más adelante.
Para medir la eficiencia de la inversión se utiliza un indicador que se conoce como coeficiente de la Relación Incremental Capital-Producto (RICP). Es un indicador que en inglés se conoce por sus siglas ICOR y que expresa el cociente que se obtiene de dividir la inversión bruta del sector entre el incremento del valor aportado al PIB por el sector en el tiempo transcurrido entre el año que se analiza y el año precedente.
A diferencia del indicador relativo a la “orientación” de la inversión, el panorama de la inversión en el agro cubano es muy negativo cuando se presta atención al coeficiente RICP de eficiencia de la inversión.
Lo que permite visualizar el gráfico es que la dinámica oscilante –pero al alza- de la inversión (línea roja) se produce sobre la base de un proceso inversionista ineficiente (columnas del gráfico). (6)
El RICP es un indicador que mientras más elevado sea, mas ineficiencia de la inversión expresa. Con la excepción de 2011, el resto de los registros del coeficiente RICP fue igual o superior a 4, muy superior al que muestran otros países con niveles comparables de desarrollo del agro. Es decir, el proceso inversionista del agro cubano exhibe una notable ineficiencia a nivel internacional. (7)
De hecho, el gráfico presenta un “pico” positivo de ineficiencia en 2012 y dos momentos con valores negativos del coeficiente RICP, los cuales representan la peor situación posible de una inversión: el hecho de que, a pesar de invertirse, se reduce el valor de la producción.
Posibles lecciones
Pudieran identificarse, al menos, dos posibles lecciones en cuanto al proceso de planificación de la inversión en el agro cubano:
- Modificación de las prioridades respecto a las fases del proceso de inversión
Asumiendo que el proceso inversionista (materialización de proyectos de inversión) es ciertamente muy importante, los datos del indicador de eficiencia de inversiones –medida por el coeficiente de la Relación Incremental Capital-Producto (RICP)- indican que los problemas más serios con la inversión del agro en Cuba se ubican en el plano del proceso productivo y no en el plano del proceso inversionista. Sobre este último plano, los datos que se conocen se limitan a indicar los porcientos en los que tradicionalmente se incumple el plan de inversiones global del país.
El agro cubano presenta una notable falta de capacidad para convertir de manera eficiente la inversión en valor agregado y en productividad. Es en el proceso productivo donde se desperdicia la inversión. Los datos indican que, como promedio, se emplea un monto relativamente alto de inversión para poder generar 1 peso de valor en el agro, y en ocasiones la inversión se ha asociado con decrecimientos de valor.
Concederle prioridad al análisis del proceso productivo incluye, entre otros componentes, identificar las necesidades de inversión de los actores principales, precisar los “cuellos de botella” que limitan la creación de valor a partir de la inversión, prestar atención a intereses e incentivos, y evaluar las condiciones en las que operan los actores (infraestructura, mercado, regulaciones, créditos, servicios técnicos, tasa de cambio, y precios).
- Modificación del acento institucional
El agro cubano es el sector de la economía que presenta la mayor diversidad de actores en cuanto a propiedad y formas de gestión, pero es, sobre todo, el único sector de la economía cubana donde el sector privado nacional desempeña un papel sobresaliente. Los productores privados aportan el 75,9% de las viandas, 75,3% de las hortalizas, 53,7% del arroz, 82,7% del maíz, 77,9% del frijol, 83,8% de las frutas, el 34% de la carne porcina y el 29% de la carne bovina. (8)
Las empresas estatales también desempeñan funciones específicas en el agro y eso requiere inversiones cuantiosas, pero los actores que se encargan de convertir directamente insumos productivos en valor producido son principalmente los privados. No hay nada “normativo” en esto, ni se estaría expresando una “preferencia”. Es lo que indica la evidencia.
No existen datos públicos sobre la distribución de la inversión entre las distintas formas de propiedad y de gestión en Cuba, pero si se toma en cuenta que el 80,1% de la tierra cultivada la gestiona el sector no estatal (con el 40% cultivadas por campesinos y usufructuarios), no debería existir dudas acerca de dónde debería priorizarse la planificación de inversiones en el agro cubano. (9)
Además del tipo de entidades, hay otra dimensión de lo institucional –las “reglas del juego”- que se refiere a la necesidad de priorizar el funcionamiento del mercado en el agro cubano. No es racional pensar que en una actividad con tanta diversidad de formas de propiedad y de gestión y con un peso tan alto de lo privado, no sea el mercado el principal mecanismo de regulación económica de la actividad. Eso incluiría, entre otros aspectos, modificar el enfoque actual de formación de precios del agro, eliminar la actual segmentación de mercados, y reducir barreras de entrada.
Resumiendo, la inversión actual en el agro representa, dada su baja eficiencia, una importante reserva productiva del país en un sector clave del modelo económico y social (alimentos) con una notable dimensión política y de seguridad nacional. La solución del severo problema de eficiencia de la inversión del agro cubano necesita una reforma con características particulares que serían distintas a las que parecerían constituir el perfil general de reforma que pudiera inferirse del catálogo de medidas que se han estado esbozando. Esas diferencias se ubicarían fundamentalmente en dos componentes: el productor que debería priorizarse sería el privado y el papel del mercado debería ser mucho más activo que el que parece asumirse hoy.
Notas
1 Vladimir Molina. “Díaz-Canel: economía cubana va por más”, Prensa Latina, 8 de julio de 2019 https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=289322&SEO=diaz-canel-economia-cubana-va-por-mas
2 Registro de la tierra y tractores. ECURED. https://www.ecured.cu/Registro_de_la_tierra_y_tractores
3 ONEI. Anuario Estadístico de Cuba 2017. Tabla 5.6 - Estructura del producto interno bruto por clase de actividad económica a precios de mercado http://www.one.cu/aec2017/05%20Cuentas%20Nacionales.pdf y Anuario Estadístico de Cuba 2017. Tabla 7.3 - Ocupados por clase de actividad económica http://www.one.cu/aec2018/07%20Empleo%20y%20Salarios.pdf
4 El cociente se calculó tomando el por ciento del agro en el PIB, reflejado en la Tabla 5.6 - Estructura del producto interno bruto por clase de actividad económica a precios de mercado del Anuario Estadístico de Cuba, ediciones de 2017 y 2018. El por ciento de la inversión del agro en la inversión total se obtuvo con los datos de la Tabla 1.6- Estructura de la ejecución de inversiones por actividad económica, del informe semestral de la ONEI “Inversiones. Indicadores seleccionados. Enero- Diciembre”, ediciones de 2018, 2014 y 2013.
5 Ver, “¿Pudiera crecer más el PIB de Cuba con otra distribución de la inversión?”, El Estado como tal, 19 de febrero de 2019 https://elestadocomotal.com/2019/02/19/pudiera-crecer-mas-el-pib-de-cuba-con-otra-distribucion-de-la-inversion/ y “¿Debería moderarse la inversión en el turismo en Cuba?”, El Estado como tal, 12 de julio de 2019, https://elestadocomotal.com/2019/07/12/deberia-moderarse-la-inversion-en-el-turismo-en-cuba/
6 Para el cálculo del coeficiente de la Relación Incremental Capital-Producto (RICP) se tomó como denominador la serie del valor agregado del agro en las cuentas nacionales – Tabla 5.7 Producto interno bruto por clase de actividad económica (precios constantes de 1997)- correspondiente a los Anuarios Estadísticos de Cuba de 2017 y 2013. El numerador se construyó deflactando la serie de inversión en el agro, originalmente informada a precios corrientes, utilizando el deflactor implícito para la formación bruta de capital, lo que permite obtener una serie de inversión a precios constantes de 1997. Los datos de inversión tuvieron como fuente el informe semestral de la ONEI “Inversiones. Indicadores seleccionados. Enero- Diciembre”, ediciones de 2018, 2014 y 2013.
7 FAO. 2017. The future of food and agriculture – Trends and challenges. Rome.
8 Ver, “La preeminencia actual de la producción privada: premisa para la reforma del agro cubano”, El Estado como tal, 8 de julio de 2019 https://elestadocomotal.com/2019/07/08/la-preeminencia-actual-de-la-produccion-privada-premisa-para-la-reforma-del-agro-cubano/
9 ONEI. Panorama del uso de la tierra 2017. Tabla 2.6 Superficie agrícola y cultivada por formas de tenencia http://www.one.cu/publicaciones/05agropecuario/balanceusoytenencia/panorama2017/4cuadros%20.pdf
Categories: En primera persona