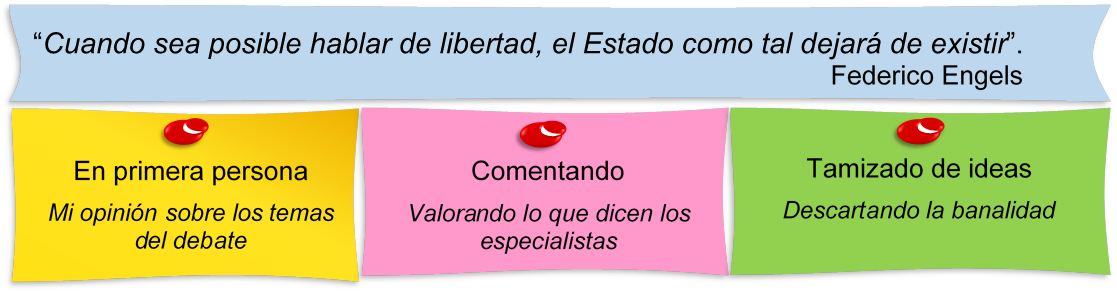Un artículo divulgado en Cubadebate sobre el precio de las cervezas nacionales en el sector privado -publicado originalmente en el diario 5 de septiembre- ofrece una buena oportunidad para debatir, de manera razonada, sobre algunos temas importantes del modelo económico que sirven de trasfondo al problema abordado. (1)
Esos problemas se relacionan con los siguientes componentes del modelo: fallos de oferta en el sector estatal, mecanismos de mercado, diversidad de formas de propiedad, corrupción, tasa de cambio, remesas y racionalidad de la política económica. A continuación, se consideran brevemente algunos de ellos. Quizás pudieran estimular una discusión más amplia.
Lo publicado en Cubadebate brinda la posibilidad de tratar de entender mediante el intercambio de criterios, lo que el artículo no explicó y lo que el artículo abordó de manera insuficiente o incorrecta.
El propio título del artículo contiene implícitamente los elementos de una respuesta esencial que, curiosamente, no se menciona en la nota periodística. Las cervezas nacionales tienen altos precios en los negocios privados PRECISAMENTE porque están perdidas en las tiendas estatales, lo cual, a su vez, es el resultado lógico de un fallo de oferta estatal, que es el único sector que produce cerveza en Cuba.
Cuando se “tira del hilo” de los precios de la cerveza nacional, lo que se encuentra en el origen del ovillo es que el sector estatal no tiene la capacidad para producir el nivel de oferta de cerveza que se demanda en el país.
Este es, para decirlo rápido, un problema nada “misterioso”. Una demanda relativamente mayor siempre tiende a aumentar los precios. Resulta interesante que ante esta cuestión que es una especie de “abecé” de la Economía, el artículo mira hacia el otro lado. De hecho, la palabra “producción” no aparece en la nota periodística.
Naturalmente, después de haberse ignorado esa causa esencial del problema (no lo digo yo, lo dijo Marx y una multitud de economistas), resulta fácil comenzar a identificar, de manera desvertebrada, un rosario de problemas que al final parecerían estar originados en la subjetividad de ciudadanos, de directivos y de la prensa. Unos por avariciosos, otros por indolentes y otros por tibios.
Es también interesante que el artículo aborda la corrupción en el sector estatal sin mencionar el término corrupción. Como en el chiste del animal verde de ojos saltones que vive en el agua.
El artículo sobre las cervezas cubanas hace una enigmática mención al “curso normal de los procesos económicos y comerciales”. No queda claro en qué consiste eso, pero pudiera suponerse que eso incluye el mercado. Si ese fuese el caso, entonces sería “normal” aceptar que los precios suban y bajen.
La noción de que la rigidez de precios sea parte del “curso normal” de un modelo que incluye el mercado es un craso error, que lamentablemente, se repite cada vez con más frecuencia en Cuba.
El funcionamiento de la “lógica” económica del mercado no debe ser confundido con la “lógica” social y política del funcionamiento de los mercados. Ambas operan de conjunto, pero cada una de esas “lógicas” y la relación entre ellas deben ser entendidas de manera racional, sin dogmatismos ni simplificaciones.
Por supuesto que el mercado no es una institución económica en estado puro. Es, por su propia naturaleza un fenómeno social y político. Obviamente, es inevitable –y deseable en muchos casos- que los mercados no funcionen según una estrecha lógica “económica” y esa “interferencia” política en los mercados pudiera tener causas muy diversas.
No hace falta continuar abundando sobre una cuestión que es ampliamente aceptada, con la excepción de quienes asumen un pensamiento neoliberal sobre los mercados.
El punto que debe destacarse, especialmente en el caso de Cuba, es que las oscilaciones de precios –que desempeñan una función importante en la formación de equilibrios entre demanda y oferta- no son incompatibles con la regulación de los mercados, ni con la existencia de topes específicos de precios, ni con la existencia de determinados subsidios de precios.
Cuando se adopta una noción estrecha –agitada como slogan político- respecto a que “bajo ninguna circunstancia se permitirá la subida estrepitosa de precios” lo que viene detrás no puede conducir a un buen camino.
Para decirlo más claramente, lo que viene detrás es un voluntarismo económico que desconecta el mecanismo de balance entre oferta y demanda en una economía que depende del sector privado para producir alimentos. Lo que viene detrás tiende a reemplazar un mecanismo económico que, cuando se regula adecuadamente, ha demostrado ser muy superior a las ideas que sobre la formación de precios pueda tener la burocracia.
Ya el país atravesó ese desierto y si de algo sirve la propia historia nacional es que le fue muy mal con el voluntarismo económico, el cual fue objeto de autocrítica oficial en una fecha tan lejana ya como 1975.
Termino con un asunto que tampoco se menciona mucho por la prensa cuando se habla de precios altos en la economía cubana. El nivel de demanda global del consumo no lo determina el nivel de ingresos generados por las remuneraciones nacionales.
En el caso de la cerveza, ocurre lo mismo que con casi todos los productos: su demanda se encuentra relativamente divorciada de los ingresos que salen del bolsillo del trabajador. Parte de la explicación son las remesas.
Existen especialistas que ubican el nivel de remesas en unos 3 mil millones de USD anuales, pero bastaría con asumir la mitad de esa cifra -1500 millones de USD- para que esos ingresos por remesas recibidas superasen todos los salarios que se pagan en Cuba (34262 millones de pesos en 2017). (2)
Es decir, la economía del consumo funciona en Cuba bajo condiciones que equivalen a que se estuviese pagando el doble de la masa salarial que realmente existe. Si a ello se une la incapacidad para hacer crecer la oferta al nivel de esa demanda, entonces lo lógico, en ese contexto, es que los precios sean muy superiores a los que pueden pagarse con los salarios. Lo ilógico sería pensar que los precios se corresponderían con unos salarios que son una fracción de la demanda.
Obviamente, las remesas desempeñan un papel positivo en la economía cubana. El problema es que es una demanda “extra” que el modelo económico no ha podido aprovechar para generar una oferta “extra” equivalente. Terminamos, como es usual, volviendo al punto esencial de toda discusión sobre economía: la producción.
Notas
1 “Bucanero y Cristal a altos precios en los privados, pero perdidas de las tiendas estatales. Cubadebate”, 17 de julio de 2019 http://www.cubadebate.cu/especiales/2019/07/17/bucanero-y-cristal-a-altos-precios-en-los-privados-pero-perdidas-de-las-tiendas-estatales/#.XTAmP3uxU-U , Tay Beatriz Toscano Jerez, “Bucanero y Cristal a altos precios en los privados, pero perdidas de las tiendas estatales”, 16 julio, 2019 http://www.5septiembre.cu/bucanero-y-cristal-en-los-privados-pero-perdidas-de-las-tiendas-estatales/?fbclid=IwAR2u7c2nBWWHzPZX4ehbjAHLOFhDPUJdBx5idTRHdt_yLyLBVEEseOml10A
2 ONEI. Anuario Estadístico de Cuba 2017. Tabla 5.18 - Relaciones entre los principales agregados de Cuentas Nacionales
Categories: En primera persona