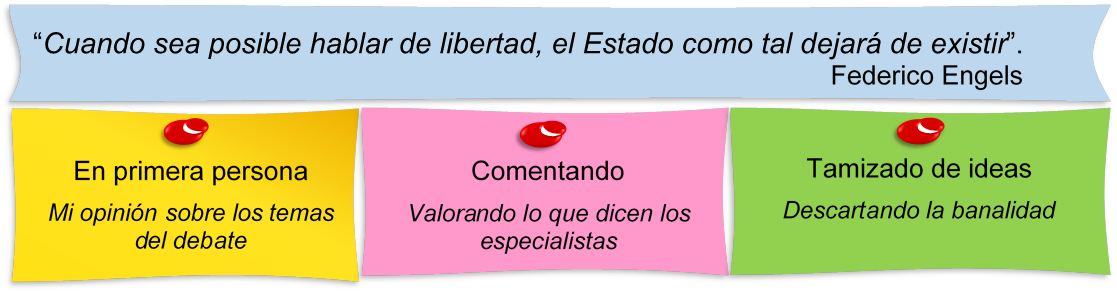Lo más destacado de la Mesa Redonda del 2 de julio: amplitud de los temas. La mayor ausencia: las fuentes de oferta de alimentos que deben respaldar una demanda extra de unos 2400 millones de CUP en el 2do semestre. Los más sorprendente: la criptomoneda y los “observatorios” de precios.
Criptomonedas
La mención a las criptomonedas en la Mesa Redonda me recordó el Esperanto. Algo interesante y útil, pero marginal. En ese sentido, es importante retener que el ministro de Economía se refirió a “estudiar” su posible aplicación. Una noción con la que concuerdo.
Para un economista, la criptomoneda es un tema fascinante. Para empezar, porque se polemiza acerca de que sean propiamente monedas. De hecho, existen controversias no solamente entre quienes critican las criptomonedas, sino dentro del propio campo de sus defensores.
No existe definición universalmente aceptada de criptomoneda. Quizás la más conocida es la que la define como una forma de dinero electrónico descentralizado que se basa en la criptografía, es decir, en códigos diseñados para proteger los datos. Solamente existen en internet.
La tecnología de soporte se conoce como blockchain: una base de datos “distribuida” que mantiene una lista en continuo crecimiento de registros ordenados llamados “bloques”, transparente y accesible en tiempo real.
En las criptomonedas, el blockchain funciona como un libro de asientos de contabilidad digital que al estar basado en un sistema de “usuario a usuario” ha permitido superar un problema que existe en todos los medios de pago anteriores: la necesidad de una “tercera parte”.
Pocas personas fuera de los departamentos de computación pueden explicar cómo funcionan en detalle las criptomonedas. En términos simplificados, las transacciones se validan en cuestiones de minutos por los llamados “mineros”.
Estos son individuos que aportan el poder computacional para resolver complejos problemas criptográficos con los que se verifican las transacciones y que tienen como incentivos que quien primero publica la “prueba” recibe una recompensa.
Se evita el fraude mediante la validación de “bloques” que hacen los “mineros” y por tanto no se necesita una autoridad central ni terceras partes para validar las transacciones. La “minería” requiere equipo especializado y tiene costos muy altos de electricidad.
Uno de los principales atractivos de las criptomonedas es que, al no haber ningún organismo detrás de ellas, no se pueden identificar los usuarios involucrados en cada transacción, ni se pueden revertir las transacciones.
Eso es interesante para quienes quieren hacer transacciones anónimas y/o desean evitar Incautación de activos. Precisamente es ese un ángulo que se ha comentado en las redes en las últimas horas, en el sentido de un posible mecanismo de protección contra el bloqueo de EEUU.
Un tema interesante es que, a pesar de que fueron inicialmente concebidas para comerciar, se utilizan de manera creciente como instrumento especulativo, aprovechando el comportamiento errático de esas monedas en los mercados donde se cotizan.
Además, todavía su peso es marginal en el plano de las transacciones electrónicas: a finales de 2017, las transacciones en BITCOIN –la más extendida de las criptomonedas- eran 3 por segundo, una ínfima parte de las 9000 transacciones por segundo de las tarjetas de crédito VISA
Más allá del aspecto utilitario de las criptomonedas, se discute su función en la transformación social. Para algunos, expresa la posibilidad de un futuro “libertario”. Para otros, es una forma contemporánea de la tradicional fascinación por el “misterio” del dinero
Robert Shiller, Nobel de Economia 2013, cree que las criptomonedas expresan una especie de fe en una comunidad de emprendedores cosmopolitas que operan “por encima” de los gobiernos y que son monedas “glamorosas” que mezclan el “misterio” del dinero con nuevas tecnologías.
Por su novedad y rápida mutación, es un mecanismo que debe seguirse, pero que difícilmente pudiera ser el componente de un plan económico en el corto y en el mediano plazo. La prioridad en materia monetario- financiera debe estar en otra parte: la tasa de cambio del CUP
Sobre la ausencia de una explicación del potencial inflacionario desde el lado de la demanda
En la Mesa Redonda se reafirmó que no habría incremento de precios derivado de mayores salarios y pensiones, pero finalmente eso no se explicó desde la perspectiva de la demanda, como se había anunciado. Este es un punto importante ¿Será explicado en la segunda Mesa Redonda de hoy?
Ayer se habló sobre el tema desde la perspectiva de los costos, pero esa no ha sido la discusión relevante sobre el tema en estos días. El problema es el incremento de la demanda en un contexto donde no se aprecia de dónde pudiera provenir la oferta necesaria.
Un cálculo grueso indica posible demanda extra de alimentos de 2400 millones de CUP en 2do semestre de 2019. No es una cifra cualquiera. Es grande, aprox. el 70% de las ventas minoristas de alimentos en el 2do semestre de 2018. Es difícil pensar que no es inflacionaria.
Lo que se diga o haga con los precios nominales no es tan relevante como el impacto real que pudiera tener un desbalance entre oferta y demanda. Pudiera no subir el precio de las etiquetas, pero a cambio de probables colas, escasez y mercado negro.
Un incremento de demanda sin aumento correspondiente de la oferta tiende a ser inflacionario. En esto creo que hay un consenso amplio entre los economistas, pero hay que estar abiertos a nuevas teorías y argumentos, de manera que se agradecería que pudieran ser explicados.
Observatorio de precios
La mención a un “observatorio” de precios en la Mesa Redonda de ayer pudiera proyectar la impresión de que no existe en Cuba un mecanismo para monitorear precios, cuando en realidad el Sistema de Información Estadística Nacional (SIEN) dispone de herramientas.
En Cuba hay una “Encuesta para el índice de precios al consumidor” (formulario 9010+instrucciones metodológicas). El problema es que un “observatorio” de precios pudiera asumir modalidades distintas y ayer no fue suficientemente aclarado qué es lo que se intenta hacer.
Quizás se estaría planeando una herramienta de recolección de datos vinculada a un proceso de análisis que pudiera funcionar como parte de las tareas de una entidad de política pública, académica, de comunicación social, etc., que ya existen.
Otra variante pudiera ser una nueva entidad especializada de gobierno para monitorear precios, o quizás pudiera ser una herramienta de recolección y monitoreo que estaría disponible “en línea”, principalmente para informar a consumidores y buscar retroalimentación de ellos.
Se mencionó que en el “observatorio” de precios participaría la población y serviría para “corregir el tiro”, pero sería bueno que se aclarase si se trata de una herramienta de análisis, una nueva entidad, una plataforma de comunicación bi-direccional, o una combinación de lo anterior.
Sería también importante que se aclarase la metodología de referencia que se utilizaría para definir los procedimientos de actuación del observatorio ¿Sería diferente a la metodología del SIEN? ¿Tendría ventajas respecto al SIEN?
Nota
Este texto reproduce varios “hilos” publicados en Twitter el 3 de julio, comentando la Mesa Redonda de la televisión cubana del día 2 de julio de 2019.
Categories: En primera persona