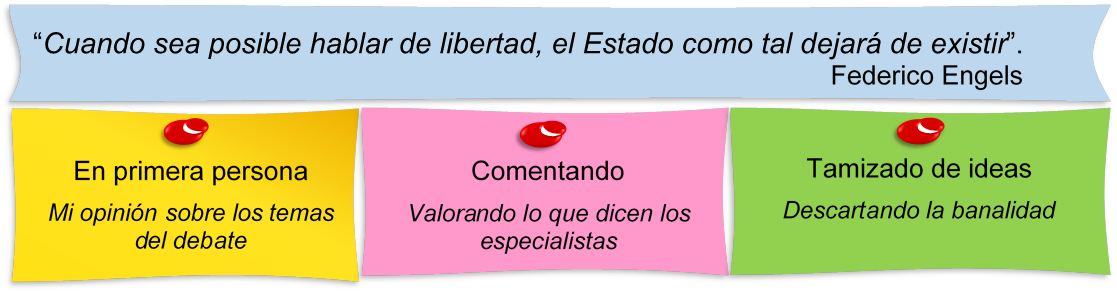El nuevo marco regulatorio para el sector privado debería funcionar como un importante estímulo para los científicos sociales que estudian la realidad nacional. Desde una perspectiva esencial, la pregunta que habría que responder se reduce a una: ¿Contribuye ese nuevo marco regulatorio al desarrollo sostenible e inclusivo de la nación?
Un importante punto de entrada pudiera ser el papel de la teoría en el cambio social. De hecho, desde hace ya algún tiempo han estado teniendo lugar debates en el país sobre el tema, incluyendo intercambios entre quienes resaltan la centralidad de lo teórico y quienes priorizan la conveniencia de adoptar un enfoque pragmático frente al cambio. Es un debate que tiende a ofrecer la falsa impresión de que quienes enfatizan uno de los puntos ignoran el otro.
En realidad, considero que la mayoría de quienes hemos debatido sobre esa cuestión estamos de acuerdo en cuatro puntos, con independencia del lado de la polémica en que nos ubiquemos, aunque esto no lo hagamos necesariamente explícito en los intercambios:
- Se entiende que la teoría rigurosa (no la meramente doctrinaria) desempeña un papel muy importante en proveer el conocimiento que se necesita para poder entender lo que puede funcionar y lo que no puede funcionar.
- La utilización de la terminología científica en el debate político tiende a limitar el impacto de los argumentos que se avanzan.
- La ciencia solamente es uno de los componentes en un debate ideológico y político más amplio que incluye intereses diversos y diferentes visiones del mundo.
- El conocimiento científico influye en el cambio social únicamente cuando grupos sociales con poder tienen el incentivo y la oportunidad (ambas cosas a la vez) para utilizar ese conocimiento en función del desarrollo.
El último punto es muy importante porque el proceso de desarrollo es esencialmente un asunto político. Las modificaciones institucionales que lo acompañan normalmente benefician a unos grupos sociales a expensas de otros.
Por tal razón, considero que cuando se discute en Cuba acerca de temas como socialismo, mercado, y empresa privada nacional, aunque el tono y los acentos del debate no lo haga visible, existe un reconocimiento bastante amplio respecto a que lo que se contrapone de manera peligrosa a un análisis teórico sistemático no es el pragmatismo que hace énfasis en lo viable, sino las acciones –incluyendo las políticas públicas- que pudieran estar basadas en prejuicios ideológicos y en altas dosis de voluntarismo político.
Algunas cuestiones para los economistas: desarrollo, normas e instituciones
Adoptar una perspectiva amplia, desde un enfoque de estudios de desarrollo, contribuye a entender los retos de las ciencias sociales en relación con la transformación del modelo económico y social cubano. Respecto a esto hay dos puntos relevantes:
- Se discute mucho en Cuba el “origen” teórico y el “linaje” ideológico de las ideas que se proponen para la transformación, pero lo que pudiera ser más importante es debatir sobre si esas ideas son capaces de “entregar” las proposiciones normativas que esgrimen. Toda idea sobre el desarrollo es inevitablemente normativa porque tiene que hacer una propuesta acerca de qué es “el progreso”, pero las normas deben ir acompañadas de una propuesta de los arreglos institucionales que permitirían su materialización. El problema es que la evaluación crítica respecto a la promesa de esas visiones normativas (por ejemplo, desarrollo inclusivo) pudiera hacerse en dos planos. Por una parte, la evaluación de la manera en que las instituciones tienen la estructura y formato adecuados que les permiten “entregar”, o no, las proposiciones normativas (plano del diseño institucional). Por otra parte, debe examinarse la posibilidad de que esas instituciones no fuesen capaces de “entregar” lo que prometen debido a las condiciones reales en que deben funcionar (plano de posible incompatibilidad entre visión normativa y realidad). Es el tipo de análisis que no puede ser resuelto acudiendo a citas.
Un posible caso para reflexionar: ¿puede alcanzar Cuba el desarrollo contando con un sector privado que parece concebirse institucionalmente para que no rebase determinadas cotas de productividad? ¿Se trataría de un caso de diseño institucional defectuoso, o de un caso de visión normativa insuficiente para responder a la realidad del país?
- Existe una diferencia entre las teorías del desarrollo y otros tipos de teoría económica convencionales porque las primeras se ocupan esencialmente de explicar y de proponer el cambio y no de explicar determinados sistemas. Esto es algo que tiene implicaciones normativas y metodológicas. Las teorías convencionales se enfocan en explicar la operación de estructura existentes, en estudiar sus equilibrios, indagar cómo estas satisfacen determinadas necesidades, cómo se optimiza el sistema, y cómo funciona y se gestiona el cambio de tipo incremental. Las teorías del desarrollo, por el contrario, enfatizan la necesidad de cambios de estructuras que son relativamente radicales. Se dedican más a entender la transformación social que a explicar el mantenimiento de sistemas o su modificación marginal.
Un posible caso para reflexionar: ¿puede tener utilidad práctica para la transformación del modelo cubano hacer énfasis en la crítica teórica al modelo hacia el cual oficialmente no se quiere transitar (capitalismo) si no se articula, simultáneamente, una visión teóricamente rigurosa sobre el “salto” (crecimiento no incremental) que debería tener el mercado para que fuese viable una economía multi- sectorial, en cuanto a formas de propiedad y de gestión?
Algunas cuestiones para los sociólogos, antropólogos, psicólogos, politólogos y otros científicos sociales
Las nuevas regulaciones para el trabajo por cuenta propia (TCP) son demasiado recientes como para poder entenderlas a cabalidad. Sin embargo, traen a la mente una serie de conceptos y nociones que pudieran contribuir a debatir el asunto. No corresponden a mi área de especialización y no me atrevo a afirmar que sea así. Simplemente llamo la atención sobre esa posibilidad.
A continuación, se anotan algunos de esos conceptos y nociones:
“Incorporación adversa”. Concepto utilizado en estudios de pobreza y desigualdad que introduce una precisión que permite diferenciar determinados procesos de aquellos otros que usualmente son definidos como “exclusión social”. No existe una definición consensuada, pero este último concepto (exclusión) describe el estado en el que se encuentran los individuos que no tienen la capacidad de participar plenamente en la vida económica, social, política y cultural. También se utiliza para identificar el proceso que origina tal resultado.
A diferencia de ello, el concepto de “incorporación adversa”, utilizado por autores como Rachel Kurian y Joop de Wit, identifica un resultado –también un proceso- que no llega al extremo de ser considerado como “exclusión”, pero que tampoco alcanza a ser “inclusión social”. Un caso típico ocurre cuando un determinado grupo social hace una contribución económica significativa, pero es recompensado “más con desdén que con apreciación”.
Pregunta: ¿Clasificarían el TCP y el empresario privado no formalizado como casos de “incorporación adversa?
“Incertidumbre destructiva”. Concepto utilizado por autores como Geof Wood, para denotar la función de la “confianza” en el desarrollo, en el sentido de que la confianza –fuera de la relativa seguridad del entorno familiar- no es frecuente en el caso de los pequeños productores, especialmente de aquellos que deben funcionar de manera ilegal o cuasi- legal. Este tipo de actor económico debe operar en un marco caracterizado por instituciones no confiables, negligentes y en ocasiones predatorias.
Pregunta: ¿Se ajusta a ese concepto el entorno en el que deben funcionar el TCP y el empresario privado no formalizado?
“Campos sociales semi- autónomos”. Concepto utilizado por autores como Sally Falk Moore, que resalta la dualidad del campo social en el que funcionan los actores económicos. Por una parte, en sus relaciones entre ellos, esos actores generan –de manera “endógena”- costumbres, reglas y símbolos. Por otra parte, su funcionamiento se encuentra influenciado por reglas y decisiones originadas “externamente”. Esto significa que es importante entender hasta qué punto las reglas “endógenas” pudieran determinar que las leyes y las normas sociales más amplias funcionen bien, o funcionen mal, dentro del campo social de esos actores.
Pregunta: ¿Pudiera suceder que algunas de las regulaciones recientemente adoptadas para el TCP fuesen incapaces de imponerse a arreglos sociales “endógenos” en el que funcionan “obligaciones” complejas que pudieran tener más peso que la legislación? (por ejemplo, en cuanto a la confiabilidad de la declaración jurada que se le exige al TCP en cuanto al origen de la fuente de financiamiento y las inversiones. ¿Qué ocurriría cuando el origen fuesen remesas familiares de una cuantía considerable?).
Resumiendo, la regulación del sector privado en Cuba ofrece un caso de complejidad social que es relativamente mayor que el que presentan otros componentes de la transformación del modelo y las ciencias sociales pueden hacer una valiosa contribución al debate actual sobre el tipo de cambio que requiere Cuba para avanzar hacia el desarrollo.
Es importante balancear la descripción normativa de modelos con el análisis del funcionamiento concreto de las visiones normativas y de las instituciones. También es importante la activa participación de todas las disciplinas de las ciencias sociales, con diversos formatos de colaboración entre ellas.
Categories: En primera persona