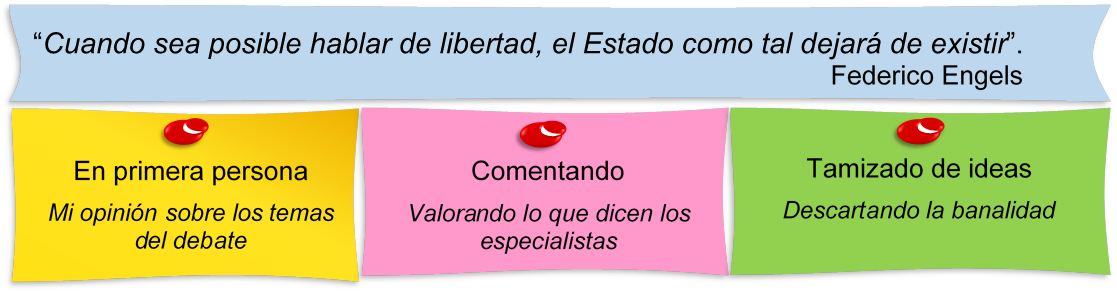El llamado trabajo por cuenta propia (TCP) en Cuba, ese gran “saco” clasificatorio donde tiende a colocarse una buena parte del sector privado no extranjero, ha amanecido hoy con el anuncio de un nuevo entramado regulatorio compuesto por 20 normas jurídicas: cinco decretos leyes, un decreto y 14 resoluciones complementarias. No recuerdo otro chaparrón normativo parecido, al menos en los últimos diez años.
Se necesitó casi un año para divulgarlas, después de haberse anunciado el 1 de agosto de 2017 el inicio de un proceso de “perfeccionamiento” del TCP. Todavía se requerirá medio año adicional para “crear las condiciones” que permitan implementar las normas informadas hoy.
La justificación ofrecida para el nuevo marco regulatorio identifica tres tipos de causas:
- Facilitación de condiciones para el ejercicio del TCP (es la manera en la que pudiera entenderse la expresión “solicitudes de los trabajadores por cuenta propia”)
- Perfeccionar el ejercicio y fiscalización de las actividades
- Mejorar el control funcional a todos los niveles: desde el municipio hasta la nación
Reconociendo que esas causas están plenamente justificadas y que es positivo que se hayan tomado acciones en ese sentido, la pregunta fundamental que habría que hacerse es si las normativas emitidas recientemente son la respuesta regulatoria que realmente necesita el TCP. En otras palabras, ¿están esas 20 nuevas normas a “la altura del momento”?
El punto de partida que se sugiere aquí para proporcionar una respuesta es la cuestión de la informalidad económica. Una informalidad que habría que considerar en dos dimensiones.
En primer lugar, la informalidad inherente al proceso masivo de desaparición de empleo neto en lo que, hasta hace muy poco tiempo, era la parte notablemente mayoritaria de la economía formal de Cuba: el sector estatal. En ese sector se perdieron aproximadamente 1 millón de puestos de trabajo netos desde 2010. Como contrapartida, el sector privado, parte del cual incluye el TCP, generó una adición neta de 549 800 empleos entre 2010 y 2016.
En alto grado, las regulaciones que sucesivamente se han adoptado en relación con el TCP –incluyendo las anunciadas hoy- han consistido esencialmente en una respuesta regulatoria del Estado cubano para tratar de formalizar, al máximo nivel posible, el funcionamiento del TCP, en términos de registro de actividades, límites de operación, condiciones laborales, fuentes de materias primas, planificación física, contratación, normas de higiene, precios e impuestos, entre otros aspectos.
Pero hay otra dimensión de la informalidad, de mayor relevancia que la primera, de la cual poco se habla: el hecho de que el marco normativo para el TCP mantiene sin formalizar la micro y pequeña empresa privada nacional en Cuba.
Su existencia fue admitida en unos de los documentos más oficiales que cabría esperar en Cuba –el Informe Central al VII Congreso del Partido Comunista de Cuba-, pero ese reconocimiento político ha estado sin formalización legal durante más de dos años.
En ese sentido, las 20 normas recientemente anunciadas tienen, por una parte, el potencial de contribuir a mejorar la formalización de las actividades que son propiamente de autoempleo, pero, por otra parte, al no hacer nada significativo para modificar el limbo legal en el que se mantiene a las micro y pequeñas empresas, las nuevas normativas lo que hacen es contribuir a “legalizar” la informalidad a la que se ha condenado a la empresa privada, precisamente aquella parte del “actual” TCP que tiene mayor potencial económico.
Existe suficiente literatura especializada disponible para poder entender que, en todas partes del mundo, el TCP se caracteriza por generar empleos de menor productividad, en comparación con el empleo creado bajo formas de organización empresarial, inclusive en las empresas muy pequeñas.
El desarrollo de Cuba, que, como se expresa en el documento de la Conceptualización, incluye la actividad del sector privado, exige que la productividad “se mueva hacia arriba”. Por esa razón, prolongar la informalización legal de la micro y pequeña empresa privada nacional difícilmente sea compatible con el tipo de trayectoria de productividad que requiere el desarrollo. No es difícil entender eso.
La micro y pequeña empresa privada nacional ya ha sido reconocida políticamente como una necesidad. Legalizarla es una opción que hasta ahora no se ha tomado.
¿Cuánto más habrá que esperar para que necesidad y opción se pongan en sincronía?
Categories: En primera persona