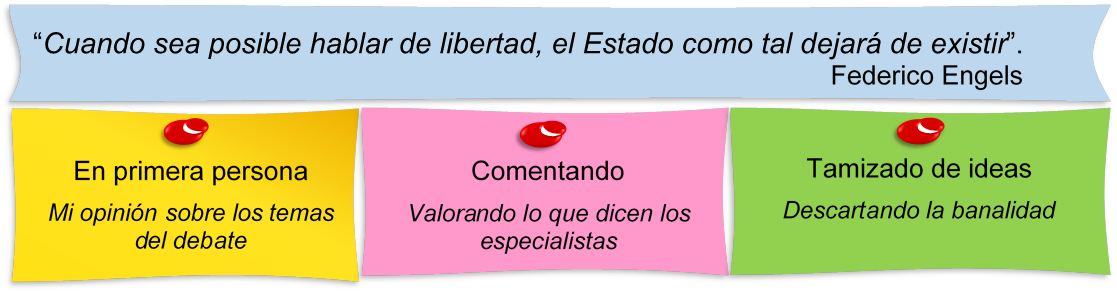Este texto reproduce mi reacción a unos valiosos comentarios realizados por el colega Joaquín Benavides en relación con mi nota anterior sobre el tema de los encadenamientos productivos en Cuba. (1)
6 de marzo de 2019
Estimado Pedro:
Muy interesante tu texto. Tengo dos comentarios:
El incremento de las exportaciones y la sustitución de importaciones
son dos elementos principales de la política económica claramente
definidos. ¿Sería lógico y racional trabajar en encadenamientos con la
tasa actual empresarial de 1 peso igual a 1 dólar? No veo cómo se
puede trabajar en encadenamientos que incluya como ha estado
planteando sabiamente el Presidente Diaz Canel, a la inversión
extranjera y al sector no estatal(privado), sin resolver previamente
el “nudo gordiano”.
Me parece que incluyes en los “ídolos caídos” al turismo. Me gustaría
profundizar más, pues si en los encadenamientos incluimos la
sustitución de importaciones, quizás pudiera convertirse en un sector
de los principales. Por lo menos me gustaría pensar en cómo
convertirlo en un héroe en vez de un ídolo caído. Se que hay
opiniones, aun no sujetas a debate, sobre la inversión en hoteles,
pero el turismo es algo más que los hoteles, que además están ya
construidos y consumiendo recursos importados.
Un abrazo,
Joaquín
8 de marzo de 2019
Estimado Benavides,
Muchas gracias por tu mensaje.
Efectivamente, considero que no es posible hacer un análisis riguroso de encadenamientos productivos si no se utiliza una tasa de cambio económicamente fundamentada. Con la tasa de 1 CUP = 1 USD cualquier análisis de encadenamientos estaría inevitablemente distorsionado. Esa es una muestra más de que primero debería resolverse el “nudo gordiano” de la dualidad monetaria y cambiaria antes de intentar hacer análisis que pudieran servir para informar las decisiones de política económica.
Respecto a la referencia que hice anteriormente acerca de que un turismo pudiera ser un “ídolo caído” como resultado de un análisis de encadenamientos, hay dos cuestiones que deben quedar claras.
La primera de ellas es que, naturalmente, no puedo afirmar de manera tajante que ello vaya a ocurrir. Solamente me refería a la probabilidad de que ello pudiese ocurrir -en términos de seguir considerando el turismo como un sector líder- si se aplicase un análisis de encadenamientos. La probabilidad de que ello suceda o no, dependerá de los “números” que pudieran salir del análisis.
La segunda cuestión es que lo anterior no significa que necesariamente piense que la actividad turística vaya a decrecer y mucho menos que habría que relegar al turismo como actividad económica.
Cuando hablo de una probable caída del turismo como “ídolo” no me refiero a su dinámica individual. Un sector líder siempre lo es relación con otros sectores. El término de sector líder es un término bastante preciso, aunque a veces se utiliza de manera nebulosa.
Normalmente se considera que un sector líder debe tener 3 características: a) su tasa de crecimiento no se encuentra limitada por el entorno interno, lo que equivale a decir que depende de una demanda externa que crece más rápido que la economía nacional, b) existe un potencial no utilizado que ofrece la posibilidad de asegurar crecimiento en el largo plazo, y c) es un sector que genera fuertes encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás.
Existen datos para considerar que el turismo funcionó como un sector líder en el pasado reciente. Por ejemplo, esas tres condiciones parecieron cumplirse en la década del 90. No obstante, la evidencia actual permite poner en duda que en estos momentos esté cumpliéndose la tercera condición relativa a los encadenamientos.
En ese sentido, creo que es importante repasar el excelente artículo que recientemente publicó el Dr. Miguel Figueras en la revista Temas. (2).
Hasta donde conozco, para el caso del turismo cubano no se han hecho cálculos de índices de encadenamientos (por ejemplo, de un índice de Leontief para los encadenamientos hacia atrás y del índice de Ghosh para los encadenamientos hacia adelante).
Quizás se hicieron esos cálculos, pues conozco que se prepararon cuentas satélites del turismo, pero el hecho es que no he encontrado nada publicado sobre índices de encadenamientos del turismo en Cuba.
Lo que sí se hizo fue un análisis de impacto, el cual es complementario con el análisis de encadenamientos, pero debe tenerse claro que son dos tipos distintos de análisis.
Destaco dos cosas importantes del artículo de Figueras. En primer lugar, nos recuerda que en Cuba se llegó a cuantificar el “impacto” del turismo. Así, “En 2004, 67% de las compras de las empresas turísticas se hicieron a productores nacionales”.
Figueras agrega que la falta de datos abiertos impide actualizar ese cálculo en los marcos de un debate abierto. Agrego yo que, quizás, los funcionarios que trabajan en el turismo conocen el dato actualizado del impacto, pero ese dato no parece haber sido divulgado.
El asunto es que, como norma, un alto impacto se asocia a índices elevados de encadenamientos, de manera que se dispone de alguna evidencia indirecta para asumir razonablemente que, anteriormente, el turismo pudo haber favorecido encadenamientos. De hecho, Figueras proporciona información cualitativa suficiente que refuerza ese argumento.
En segundo lugar, el artículo de Figueras aporta una bien razonada serie de elementos que, como contraste, pudieran apoyar la noción de que el turismo habría perdido posteriormente su capacidad para favorecer encadenamientos, y que esa pudiera ser la situación actual.
Repito que a la medición tradicional de impacto habría que agregarle la medición de los índices de encadenamientos. Sin esos datos, cualquier disquisición sobre los encadenamientos se parecería más a una conversación que a un análisis.
En mi texto anterior expresé que avanzar hacia ese nivel de análisis presenta retos metodológicos, comenzando por la circunstancia elemental de que la estadística oficial cubana no identifica formalmente un “sector turismo”. Entonces entraría aquí la cuestión de las cuentas satélites del turismo, que permitirían comenzar a identificar los datos que deberían ser incluidos en un análisis de insumo- producto, y sobre ese tema existen una serie de diversas consideraciones respecto a cuestiones de método. No abordo aquí el tema. Simplemente sugiero que se tome debida nota de ello.
Habría que considerar también la cuestión de que no todos los segmentos del turismo tienen índices de encadenamientos similares, además de que para una misma actividad pueden existir diferencias notables entre el índice de los encadenamientos hacia detrás y el índice de los encadenamientos hacia adelante.
Tomo el ejemplo concreto de un estudio que tengo a mano sobre el cálculo de índices de encadenamientos en la actividad turística en Hawai. (3)
En ese estudio, el índice de encadenamientos hacia detrás fue de 1,4123, es decir, que, por cada 1 USD producido por los hoteles, estos utilizaron como insumo 0,41 del producto de otras actividades, el cual es un nivel bueno para ese índice. Sin embargo, los hoteles registraron un índice de eslabonamientos hacia delante de 1,004, lo cual indica que los hoteles tenían encadenamientos hacia adelante muy débiles.
No afirmo que el caso de Cuba sea similar. Lo que digo es que si se hiciera un estudio de ese tipo pudiera arrojar resultados muy interesantes en Cuba, cuando se calculen por separado los índices para cada una de las distintas actividades individuales que componen el turismo (p.ej. hoteles, campos de golf, comidas y bebidas, transporte, recreación, etc.).
Esas actividades pueden ser muy diferentes en cuanto al nivel de encadenamientos que son capaces de generar y es a ese nivel de detalle al que debe aspirarse cuando se aborde el análisis de los encadenamientos.
Por supuesto que no se trata de que las decisiones de política inversionista y de apoyo al turismo deban guiarse únicamente ni fundamentalmente por ese tipo de índices, pues son decisiones que deben incorporar otras consideraciones. Sin embargo, opino que es imprescindible poder contar con un análisis lo más completo posible de los encadenamientos para poder informar las decisiones.
Una política para favorecer los encadenamientos a partir del turismo debe estar basada en un conocimiento de la realidad de las condiciones que hacen funcionar tales encadenamientos y no de las aspiraciones que se tengan respecto a ellos. Quizás en algunos casos habría que modificar primero las condiciones en las que funcionan otros sectores (por ejemplo, el sector agropecuario y la gastronomía) antes de pensar en cómo “engancharlos” a la “locomotora” del turismo.
¿Puede una agricultura donde “Acopio” desempeña una función crucial tener el tipo de institucionalidad para que la agricultura sea capaz de generar encadenamientos hacia detrás (partiendo del turismo) que llegue a tener repercusiones en la oferta de alimentos a la población? ¿Qué habría que modificar en la institucionalidad del agro cubano?
¿Es la gastronomía extra- hotelera estatal o es la gastronomía privada/ cooperativa la que a partir de una demanda del turismo pudiera generar encadenamientos productivos más fuertes?
Uno de los grandes potenciales que observo en la importancia que se le concede hoy al tema de los encadenamientos es que precisamente debe conducir a una búsqueda de opciones apoyadas en una evaluación de la realidad, en vez de afincar las propuestas es nociones preconcebidas.
Es un tema importante en el que hay que profundizar.
Un abrazo,
Pedro
Notas
1 Ver, “Los encadenamientos productivos en Cuba: más allá de lo declarativo”, El Estado como tal, 5 de marzo de 2019, https://elestadocomotal.com/2019/03/05/los-encadenamientos-productivos-en-cuba-mas-alla-de-lo-declarativo/
2 Miguel Figueras, “Impactos del turismo en la economía: Avances y retroceso”, revista Temas, 24/1/2019 http://www.temas.cult.cu/catalejo/impactos-del-turismo-en-la-econom-avances-y-retroceso
3 Junning Cai, PingSun Leung, y James Mak, “Tourism’s Forward and Backward Linkages”, 2005, No 200516, Working Papers from University of Hawaii at Manoa, Department of Economics, https://econpapers.repec.org/paper/haiwpaper/200516.htm
Categories: En primera persona